En la República de Marx
¿Ofrece «El capital» una perspectiva sobre la libertad y la dominación?
Nueva Sociedad 277 / Septiembre - Octubre 2018
¿Era Karl Marx un «pensador político»? La pregunta puede parecer sorprendente, pero el interrogante sobre el lugar de «lo político» en Marx viene de lejos. El libro Marx’s Inferno, de William Clare Roberts, viene a tallar en estas discusiones y propone una productiva –al tiempo que limitada– lectura republicana de Marx, que permite reflexionar sobre la cuestión del capitalismo, la dominación y el lugar de la política en su ambicioso proyecto, que trasciende las clasificaciones disciplinarias tradicionales.
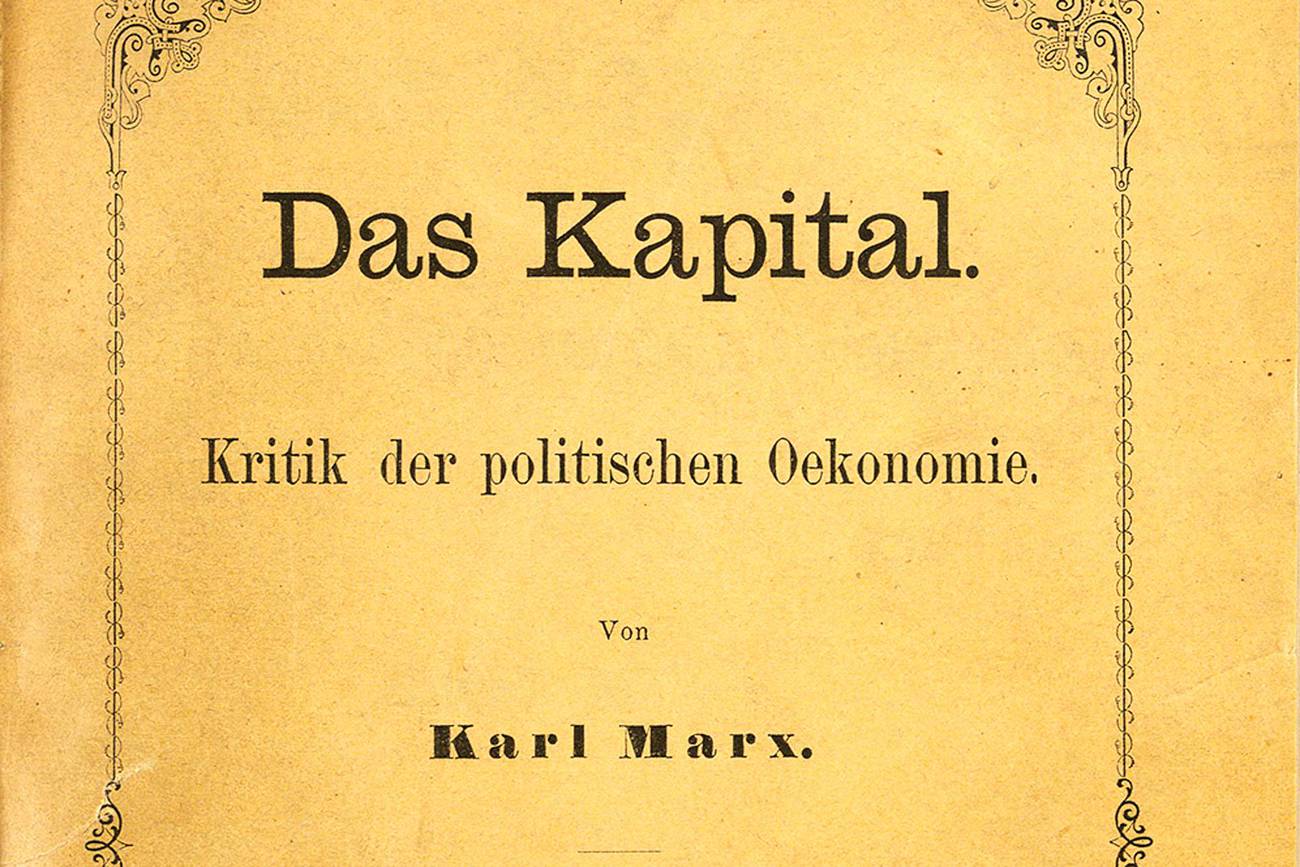
¿Fue Karl Marx un pensador político? Esta puede parecer una pregunta extraña: ¿qué otra cosa podía ser si no? Con todo, en el transcurso del siglo xx la respuesta parecía menos clara. Pocos años después de la Revolución Rusa, Carl Schmitt ya describía el marxismo como genéricamente similar al liberalismo, una forma de «pensamiento económico» hostil a toda política genuina. Los bolcheviques y los financistas estadounidenses compartían el ideal de una «tierra electrificada», afirmaba Schmitt, y ambos divergían «únicamente acerca del método correcto de electrificación». En el apogeo de la Guerra Fría, Hannah Arendt describiría la obra de Marx como el fin de una tradición de pensamiento político que había comenzado con Sócrates. Y Sheldon Wolin veía en Marx la expresión más poderosa del «desprecio por la política» propio del siglo XIX. El pensamiento de Marx parecía menos un diagnóstico de los males de la sociedad moderna que un síntoma de ellos.Esta línea de pensamiento suscitó buena parte de su atractivo a partir de los acontecimientos ocurridos en el escenario mundial: incluso en sus momentos menos sangrientos, el socialismo realmente existente no parecía ofrecer mucho más que una tecnocracia gris. Su atractivo se debió también en parte a los procesos desarrollados dentro de la academia: con la expansión de las universidades y la consolidación de los campos disciplinares, el pensamiento político se vio desplazado a los márgenes de un universo de las ciencias sociales que crecía en términos cuantitativos y que estaba amenazado por competidores en ascenso, como la economía y la sociología. Una línea de defensa natural consistía en delimitar un dominio distintivo llamado «lo político», cuya autonomía debía protegerse de cualquier intrusión. Había opiniones encontradas respecto de qué tipo de conceptos eran netamente políticos: amigo y enemigo, discurso y acción, poder, violencia, legitimación y autoridad fueron presentados como candidatos. Pero los pensadores «políticos» coincidían en que la propia política estaba amenazada por las fuerzas invasoras de la economía y la sociedad, y en que tanto el liberalismo como el marxismo eran cómplices de ello.
La idea de que el marxismo era hostil a la política no fue únicamente una imposición del siglo xx, habida cuenta de que los propios escritos del maestro ofrecían motivos para ello. En realidad, las declaraciones marxistas canónicas provenían de Friedrich Engels, cuyo Anti-Dühring profetizaba la extinción del Estado y la sustitución del «gobierno de las personas» por la «administración de las cosas». Pero Engels solo estaba prolongando un argumento que él y Marx venían proponiendo desde el Manifiesto comunista, en el que describían el «poder político» como «simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra». Cuando Marx habla de política, se refiere al Estado y a su aparato represivo desplegado en apoyo de una determinada jerarquía de clases. Por lo tanto, un mundo sin clases sería uno sin Estados y, en última instancia, sin política. El «poder público» seguirá existiendo bajo el comunismo, nos dice el Manifiesto, pero habrá perdido su «carácter político».
Una posible respuesta sería insistir en una comprensión más integral de la política. Dejemos de preocuparnos por defender la autonomía de lo político de otras esferas y las formas de política que subyacen a todos los ámbitos de la vida humana emergerán a la superficie. Dejemos de definir la política únicamente en términos de aparato represivo del Estado y el «poder público» que subsistirá bajo el comunismo se hará visible como una forma de política en sí misma.Sin embargo, esta respuesta, por razonable que parezca, también puede resultar engañosa, porque implica que la política de Marx debe buscarse en su visión de una sociedad poscapitalista. Por obvias razones, los escritos notoriamente breves y dispersos de Marx sobre este tema han atraído un enorme interés, pero esto no significa que representen la parte más valiosa u original de su pensamiento político. Sus predicciones sobre la muerte del Estado, por ejemplo, eran comunes entre los radicales del siglo xix y no solo una característica distintiva de su pensamiento. Lo mismo ocurre con su aspiración más general a un mundo pospolítico, en el que la represión ya no sería necesaria para preservar las jerarquías de un orden social distorsionado (eco de una perspectiva cristiana mucho más antigua que veía el poder político como un castigo infligido por un pecado original que desaparecería en el mundo por venir).
Sin embargo, la pregunta más importante no es si la política durará para siempre, sino cómo se verá en el ínterin. Así que no debemos buscar la política de Marx en sus insinuaciones vagas sobre el futuro, sino en su análisis de «todas las sociedades existentes hasta hoy»; no en sus bocetos sobre la vida después del capitalismo, sino en su descripción de la vida en él.
Una idea de este tipo ocupa el centro del nuevo libro de William Clare Roberts, Marx’s Inferno [El Infierno de Marx]1, el aporte más importante sobre la teoría política de Marx de los últimos años. Roberts tiene algunas cosas interesantes que decir sobre la visión de Marx de una sociedad poscapitalista. Pero sitúa acertadamente el núcleo de la política marxiana en su diagnóstico del capitalismo, que el autor aborda mediante una interpretación creativa y cuidadosamente argumentada de la obra maestra de Marx de 1867: El capital.
El enfoque escogido es más contraintuitivo de lo que podríamos pensar. Después de todo, el libro que apareció en 1867 fue promocionado como el primer tomo de una trilogía (por eso generalmente se lo conoce como tomo i de El capital). No fue sino en la última parte de su proceso de escritura cuando Marx desechó su idea original de publicar la obra completa en un solo libro; incluso mientras terminaba el primer tomo, prometió terminar los últimos dos un año después. En eso fue en exceso optimista: asolado por problemas económicos y de salud que lo perseguirían durante toda su vida, Marx nunca completó el proyecto. Los libros que se publicaron como los últimos dos tomos de El capital fueron compilados por Engels a partir de los escritos de Marx hallados después de su muerte.
Esto sugiere que el proyecto de El capital quedó inconcluso y de que quizás fue incluso un proyecto fallido. Por ese motivo, los intérpretes posteriores de la obra de Marx a menudo gravitaron alrededor de sus extensos e inéditos primeros escritos –que van desde los manuscritos de París de 1844 a los llamados Grundrisse, que abandonó en 1858– con el anhelo de recuperar las principales ideas que se perdieron cuando Marx se sumergió de lleno en El capital. Al menos, la accidentada historia de la redacción de El capital sirve para dejar de lado la idea de que el tomo i forma un todo coherente. Intérpretes influyentes como David Harvey y Michael Heinrich insisten en la necesidad de analizar los tres volúmenes como una unidad (por más fragmentarios que puedan resultar los últimos dos). Pero otros intérpretes, confrontados con los diferentes retazos que dan forma al tomo i, podan las partes que les parecen superfluas, ya sea el análisis abstracto de la forma de la mercancía al comienzo o el relato histórico de la «acumulación originaria» al final.
Roberts, por el contrario, considera el tomo i como una síntesis confiable de la teoría política de Marx, su «primer acto de discurso político». En parte lo justifica por el mero hecho de su publicación: poner los manuscritos inéditos de Marx y sus bosquejos desechados por delante del libro que quería presentar al mundo equivale a invalidar los propios juicios de Marx sobre lo que era importante en su obra. Pero el argumento más complejo y ambicioso de Roberts es que los lectores de Marx pasaron por alto la estructura y la coherencia subyacentes del propio tomo i.
El título que Roberts escoge refiere al argumento más llamativo del libro: que Marx diseñó la estructura del tomo i sobre la base del Infierno de Dante Alighieri, que reformuló «como un descenso hacia el ‘Infierno social’ del capitalismo moderno», con él mismo en el papel de «un Virgilio del proletariado». Sin dudas, Marx alude a Dante en su obra, y también recurre al tropo del «Infierno social», que era común entre los socialistas de su época, pero Roberts sostiene que los paralelismos llegan mucho más lejos. Dante divide su Infierno en cuatro regiones, cada una de las cuales alberga un conjunto específico de pecadores. De la misma manera, el análisis aparentemente inconexo de Marx puede dividirse en cuatro partes principales, que reproducen el descenso de Dante hacia los reinos de la incontinencia, la violencia, el fraude y la traición. El Infierno aquí no es (o no es solamente) el capitalismo en sí, sino también su contraparte teórica, la economía política burguesa. Así como Dante debe atravesar el Infierno en su viaje al Paraíso, Marx busca demostrar «la necesidad de atravesar la economía política para superarla».
Trazar un paralelismo entre los dos libros requiere de una argumentación muy refinada –incluso excesivamente refinada– y puede que finalmente algunos lectores (entre los que me incluyo) no queden convencidos, pero las afirmaciones interpretativas más profundas de Roberts no dependen de la correspondencia Infierno/Capital. Algunos de sus argumentos más interesantes refieren al público al que, nos sugiere, El capital estaba dedicado: compañeros socialistas y camaradas del movimiento obrero, a quienes Marx esperaba desvincular de las facciones rivales del radicalismo asociadas a figuras como Pierre-Joseph Proudhon, Robert Owen y Saint-Simon. Si un tratado de 1.000 páginas era la mejor manera de hacerlo es una pregunta que Roberts no se plantea. (Fue el agonizante Engels quien logró formular las ideas marxistas de modo tal que los obreros se interesaran por leerlas, con lo que se ganó el desdén de la posteridad como un vulgarizador superficial). En cualquier caso, Roberts muestra con éxito cómo Marx utilizó el lenguaje ya presente en el ambiente del pensamiento radical del siglo XIX y cómo lo superó.
Este tipo de contextualización histórica es la parte más trillada del argumento del libro. El abordaje del tema suele reducirse a las numerosas y explícitas polémicas de Marx con sus rivales; pero Roberts va más lejos cuando defiende la idea de que tales preocupaciones están implícitas de manera sorprendente en el propio Capital. Si bien la contextualización a menudo funciona como una forma de devaluar a Marx –por ejemplo, en las últimas biografías de Marx escritas por Gareth Stedman Jones y Jonathan Sperber, quienes lo describen como un personaje del siglo xix con escasa relevancia para el siglo XXI–, el objetivo de Roberts es justamente el opuesto. Nos sugiere que si examinamos los puntos de referencia históricos de Marx, veremos que tienen «analogías contemporáneas más potentes y variadas» de lo que podríamos pensar. En síntesis, si estudiamos a Marx en el contexto de su época, descubriremos que en todo caso es más y no menos relevante en nuestro tiempo.
El principal impulso en la ruptura de Marx con las demás corrientes del socialismo, sostiene Roberts, consiste en «despersonalizar y des-moralizar» sus críticas del capitalismo. En lugar de atribuir los males del sistema a la inmoralidad de los capitalistas individualistas, Marx se propone demostrar cómo la lógica del capitalismo determina el comportamiento de todos los participantes del sistema, especialmente el de los capitalistas. Asimismo, a diferencia de otros radicales que imaginaban un proceso de intercambio fundamentalmente saludable que era distorsionado por la intromisión de un elemento extraño –ya sea la introducción del dinero, la persistencia de las jerarquías feudales o la prevalencia de la fuerza y el fraude–, Marx niega que podamos aislar cualquiera de estos factores discretos como la raíz de todos los males. El capitalismo es moderno, coherente y sistemático; por ende, sus oponentes deben evitar caer en el moralismo fácil que atribuye sus males a malhechores individuales y a actos de injusticia aislados.
Decir que Marx rechaza este tipo de moralismo, sin embargo, no quiere decir que carezca de convicciones morales propias. Su creencia de que el capitalismo es inestable es inseparable de su idea de que es injusto. De hecho, como sostiene Roberts, podemos ser más concretos sobre el contenido de la moralidad política de Marx: en el fondo, es lo que los teóricos políticos contemporáneos llamarían un «republicano», para quien el principal objetivo de la política consiste en evitar que unos seres humanos sean dominados por otros. Con todo, la naturaleza sistemática de la dominación capitalista requiere una respuesta igualmente sistemática, por lo que Marx rechaza cualquier fantasía separatista de forjar espacios independientes dentro del capitalismo. En lugar de eso, lo que imagina es lo que Roberts llama una «república sin independencia»2. Si bien Roberts no precisa lo que esto involucraría, sugiere que sería algo así como «un sistema global de cooperativas interdependientes que administren toda la producción mediante formas de deliberación colectiva», una reproducción ampliada para la era global de las cooperativas imaginadas por el socialista utópico Owen.
Pero ¿qué significa llamar «republicano» a Marx? Tradicionalmente, el término refería a los críticos de la monarquía o del imperio, pero lo que Roberts tiene en mente es más concreto: significa que el valor primordial en el sistema de Marx consiste en garantizar la ausencia de dominación. La palabra «dominación» es, en sí misma, una palabra que se las trae. A menudo la usamos de manera vaga para referirnos a cualquier desequilibrio de poder (como cuando decimos que los Celtics dominaron a los Knicks). Pero siguiendo la definición de destacados neorrepublicanos como Philip Pettit y Quentin Skinner, «dominación» significa estar a merced del poder arbitrario de otro, independientemente de si este poder se ejerce en los hechos. El ejemplo canónico es el del esclavo que está sujeto a los caprichos de su amo, una vulnerabilidad que persiste de manera constante con independencia de si el amo decide ejercer su poder o no. (Lo que históricamente conecta este punto de vista con el republicanismo en su sentido más habitual es que muchos vieron el poder de los monarcas absolutos como análogo al que el amo ejerce sobre el esclavo).
En el lenguaje de Pettit, la libertad republicana es entonces una clase de «libertad social». Somos libres cuando no somos dominados por otras personas. Aunque la dominación puede ocurrir entre grupos y también entre individuos, lo cierto es que el republicanismo se ocupa exclusivamente de las relaciones entre los seres humanos. Alguien que está atrapado debajo de una roca no está privado de su libertad en un sentido relevante; la pobreza o la discapacidad pueden entorpecer o frustrar nuestros planes, pero solo cuentan como falta de libertad en la medida en que estén relacionadas con una dominación interpersonal. Entonces, la dinámica política del republicanismo consiste en eliminar el elemento de la voluntad arbitraria de la vida social humana. Los seres humanos necesariamente seguirán estando sujetos a fuerzas sociales que están fuera de su control, pero estas fuerzas deben volverse tan impersonales –tan no arbitrarias– como sea posible. El poder del Estado podría entonces aparecer como inobjetable si está limitado por las reglas del Estado de derecho. Como lo expresa Friedrich Hayek (que era en este sentido un republicano): siempre que las leyes del Estado «no estén dirigidas a mí personalmente sino que estén estructuradas como para aplicarse por igual a todas las personas, no son diferentes de cualquier obstáculo natural que afecta mis planes». Más importante aún para nuestro propósito: las fuerzas del mercado son objetables para un republicano cuando funcionan como fuentes de dominación, y no pueden considerarse fuentes de dominación si son genuinamente impersonales.
Por supuesto, existen varias formas en que la vida económica produce este tipo de dominación y crea así nuevas formas de dependencia y de poder arbitrario. Pensemos, por ejemplo, en el poder que ejercen los empleadores en el lugar de trabajo, una forma de régimen arbitrario históricamente denunciado por los laboristas con sensibilidad republicana y, más recientemente, por autores como Elizabeth Anderson. Podríamos pensar también en el poder ejercido por el padre de familia asalariado sobre los miembros del hogar sin trabajo remunerado (una cuestión que por lo general los republicanos laboristas dejan de lado). Y podríamos pensar de manera más amplia de qué forma las desigualdades producidas por el mercado son fuente de poder para ciertos grupos de personas por encima de otros. Marx era ciertamente consciente de muchas de estas formas de dominación que caracterizan al capitalismo –y si para él el capitalismo se limitara a ellas, entonces podríamos decir que su crítica era republicana–. Pero Marx vio algo más en el capitalismo. Este no solo creó nuevos amos y confirió poder arbitrario a nuevas clases e individuos. También creó fuerzas sociales nuevas y que funcionan casi como leyes sistémicas, fuerzas que no podemos describir ni como arbitrarias ni como deliberadas. En general, los republicanos ven las fuerzas del mercado como algo inobjetable cuando estas se parecen a las leyes de la naturaleza. Marx sugería que esto realmente estaba sucediendo, ya que las leyes de la economía política se hacían sentir con la misma fuerza implacable de las leyes de la física. Y aunque estas leyes nuevas eran en última instancia creaciones humanas y no hechos de la naturaleza, eran a su manera impersonales e imparciales y se imponían a todas las partes del sistema de arriba hacia abajo.
Roberts reconoce esta tensión en Marx, pero la ve como una extensión del vocabulario conceptual republicano: una forma de «dominación impersonal» en la que el capitalista «es tan dominado como el trabajador asalariado». Aun así, no es claro que este vocabulario pueda ser expandido como sugiere Roberts. La idea republicana de dominación podría extenderse más allá del Estado a esferas como la empresa y el hogar, y más allá del gobierno de los amos y de los reyes para alcanzar al grupo más amplio de los opresores colectivos. Pero una verdadera «dominación impersonal», una dominación de todos los seres humanos por igual ejercida por fuerzas sociales deterministas queda fuera del alcance de la versión más amplia posible de republicanismo. Si Marx pensaba que el capitalismo involucraba una especie de falta de libertad verdaderamente impersonal, esto significa entonces que su visión iba mucho más allá de cualquier concepción republicana.
Existe otro aspecto del pensamiento de Marx que se pierde al asimilarlo al republicanismo: su punto de vista profundamente material e histórico. Como teoría de la libertad puramente social, el republicanismo tiende a abstraerse de las circunstancias materiales y de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. En ocasiones, las posibilidades materiales pueden influir en la dominación –una hambruna, por ejemplo, tiende a profundizar la dominación de aquellos que controlan el suministro de alimentos–, pero en términos generales, en el republicanismo la pregunta sobre si las personas son dominadas está escindida de cuestiones tales como cuántas son, cuántos años viven, qué comen, qué herramientas usan, etc. De hecho, gran parte del atractivo del republicanismo radica en que su indiferencia ante este tipo de preguntas le permite a la teoría «viajar» fácilmente a lo largo de la historia –sugiriendo que la gente de hoy en día puede esperar ser libre de la misma manera en que lo fueron los antiguos romanos, independientemente de todas las diferencias que nos separan de ellos–. Por consiguiente, Roberts es escéptico de las interpretaciones de Marx que ponen el acento en el progreso tecnológico y las posibilidades materiales, y este escepticismo se desprende de su lectura de la política de Marx.
Sin embargo, estas eran algunas de las preocupaciones centrales de Marx. Las versiones economicistas del marxismo quizás dieron demasiada importancia a estos temas, pero eliminarlos del pensamiento de Marx resulta igualmente erróneo. Marx muestra poco interés por forjar conceptos marco que se aplicarían de manera uniforme a lo largo de la historia, o por analizar la vida social escindida del mundo material. De hecho, a veces sugiere que la propia libertad solo puede ser entendida en relación con el momento histórico particular en que se vive. Un famoso pasaje del tomo iii de El capital propone que «el reino de la libertad» solo empieza allí donde termina el trabajo impuesto por las necesidades de la vida humana. Por esta razón, el alcance de la libertad varía en función del estado del progreso material y tecnológico. En este sentido, para Marx la libertad no se puede reducir a libertad social; es la libertad de seres materiales que están íntimamente relacionados con el mundo no humano.
Entonces, ¿fue Marx un teórico político? Si con esto solo queremos decir que es un pensador cuya obra posee profundas implicancias políticas, entonces la etiqueta es inobjetable. Pero hay motivos para resistirse a aplicar el rótulo al pensamiento de Marx más allá de este sentido restringido. Cualquier lector de El capital percibirá la amplia variedad de géneros y disciplinas transitados por su autor. Algunas partes son filosóficas y otras literarias; algunas se vinculan con la historia y otras con la sociología. Y por supuesto, en una obra subtitulada «Una crítica de la economía política», mucho de lo que encontramos es economía. Esto resulta menos sorprendente si recordamos lo que Immanuel Kant y sus discípulos entendían por el término «Kritik»: no se trata simplemente de una demolición, sino de un intento de captar los límites dentro de los cuales una forma de pensamiento es válida. El problema de la economía política burguesa, entendida de esta forma, no es que sus conclusiones sean enteramente erróneas (si bien a veces lo son), sino que confunde lo que es verdadero en circunstancias históricas específicas con lo que es universal y natural.
Poco después de la publicación de El capital, comenzaron a aparecer grietas en su formidable fachada. En los 150 años transcurridos desde su publicación, los economistas, historiadores, sociólogos y filósofos han expresado sus puntos de vista y a menudo han sugerido que Marx simplemente estaba equivocado respecto de una variedad de cuestiones. Los marxistas ortodoxos defendieron con obstinación sus doctrinas como principios inequívocos del socialismo científico, pero tales intentos en general empeoraron las cosas. Para aquellos que no adoptaron ninguna de estas posiciones, resulta tentador proponer que ambas partes tenían una idea equivocada: Marx no era economista, ni filósofo, ni historiador ni todo eso a la vez, sino algo completamente distinto (por así decirlo, un «teórico social crítico»), cuyo sistema flota por encima de cada rama del conocimiento y, por ende, permanece inmune a sus objeciones triviales.
Roberts contrarresta productivamente algunas versiones de esta perspectiva –por ejemplo, la de quienes desestiman las secciones históricas de El capital como irrelevantes respecto del núcleo del proyecto central de Marx–. Al mismo tiempo, su versión de Marx requiere su propio conjunto de líneas de demarcación infranqueables: entre el tomo i y los demás escritos, entre el Marx teórico y el Marx científico social. Para Roberts, Marx debe ser considerado un teórico político y decididamente no un economista. De esta forma, su relación con la economía política se vuelve completamente antagónica. El mensaje final de Marx para los trabajadores, nos dice Roberts, es que la economía política no es otra cosa que «la ciencia de su sujeción» y que, por ende, «no necesitan tener nada más que ver con ella». Un mandato similar rige para nosotros: si Marx es únicamente un crítico de la economía política pero no es un economista, no tiene sentido revisar detalladamente su explicación del capitalismo como si fuera una teoría científico-social tradicional.
Si bien es tentador considerar que Marx hace algo completamente distinto de lo que hacen los economistas, los historiadores y todos los demás, creo que finalmente esta separación rígida entre disciplinas no puede sostenerse. Como tampoco se sostiene una separación nítida entre el tomo i y el resto de los escritos –es seguramente relevante que Marx intentara escribir los dos últimos volúmenes, así como es relevante que no lo lograra–, ni entre el Marx teórico y las muchas otras versiones de él que podríamos distinguir. Marx combatió en todos los frentes, o al menos lo intentó. Por ende, su empresa resulta vulnerable al ataque de cualquiera de los frentes, desde el más elaboradamente filosófico hasta el más quisquillosamente empírico.
Entonces, la tarea para los lectores actuales de Marx no pasa por reconstruir una versión más nítida y prístina de su obra que eluda esas vulnerabilidades, sino por decidir qué partes de su brillante, extenso y monumentalmente ambicioso proyecto podemos aceptar, sabiendo que no será todo y que tal vez no sea la mayor parte. ¿Qué partes debemos aceptar para ser «marxistas»? Quizás esa hubiera sido una pregunta importante en los días en que los partidos y regímenes marxistas eran fuerzas decisivas en el panorama político, pero parece considerablemente menos significativa en la actualidad. A pesar de la evidente nostalgia por los enfrentamientos de antaño entre marxistas y antimarxistas, no hay por el momento una necesidad apremiante de revivirlos.
Nos preguntamos a veces si Marx «importa hoy en día», si «sigue siendo relevante». Si tomamos la pregunta al pie de la letra, la respuesta debe ser: sí, importa, así como importa cualquiera que reoriente nuestra forma de pensar, sobre todo porque los problemas del capitalismo que él desnudó siguen siendo centrales en cualquier intento de entender el mundo contemporáneo. Pero a menudo la pregunta parece contener otra: si el pensamiento de Marx nos brinda todos los recursos que necesitamos para emprender esta tarea. Probablemente este no es un criterio útil para aplicar a ningún pensador, porque establece un estándar que ni él ni nadie jamás podría cumplir. Nos iría mejor si emulamos la actitud de Marx hacia sus precursores, tomando de él lo que nos sirva, pero sin atormentarnos demasiado por aquello que dejamos atrás.
Nota: la versión original de este artículo en inglés fue publicada con el título «In Marx’s Republic: Did Capital Offer Us Visions of Freedom as Well as Domination?» en The Nation, 4/4/2018. Traducción de Rodrigo Sebastián.
-
1.
W. Clare Roberts: Marx’s Inferno: The Political Theory of Capital, Princeton UP, Princeton, 2016.
-
2.
Es decir, sin las «fantasías» de algunos socialistas de recrear espacios de pequeña producción independientes capaces de regresar a una etapa histórica previa al desarrollo capitalista (n. del e).









